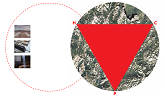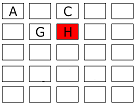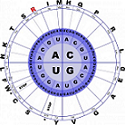De pequeñas C. y M. jugaban a desmayarse, a provocarse el desmayo, una a la otra, mediante la presión de la arteria carótida, a la altura del cuello. Todavía recuerdan sus risas como locas al caer al suelo de bruces, repetidas veces, hasta que no podían más. Más adelante, una de ellas se estremeció cuando un chico la cogíó de la mano; la otra, la más bella y radiante, sintió escalofríos cuando una chica la rozó. A pesar de la distancia, las dos estaban muy unidas, más allá de los lazos de sangre de sus padres, que equivalían al parentesco de primas; los posibles temores que tenía C. de que M. la rechazara, al confesarle que tenía una amante, una chica de largos cabellos, mirada lánguida y pechos generosos, se esfumaron al instante, nada podía separarlas y menos todavía algo así. Con la valentía de mantener una relación semejante, aunque fuera a escondidas, en un pueblo pequeño, pasaron los años. La aparición en escena de J., un compañero del trabajo, vino a cambiar a peor las cosas. Enamorado locamente de C. no paró hasta apartarla de su amante, a la que odiaba con toda su alma, y conseguir hacerla suya. El día de la boda, después de la ceremonia, las dos primas se apartaron del bullicio, fueron a un rincón y se pusieron a llorar mientras se miraban a los ojos, sin consuelo. Nadie entendía nada, pero ellas lo sabían. Era el principio del fin, la unión sellaba la separación y el progresivo entristecimiento de unas vidas antes felices y plenas. La llave estaba echada en el cerrojo.
skip to main |
skip to sidebar
relatus
relationes
RELATA REFERO
Toda cabeza es otra que sí misma y va aparte. Una sola no tendría sentido.
Para repensar lo pensado o relatar lo relatado sin asumir la veracidad ni la exactitud de la fuente:
Caput zonae (Comentarios)
relata
- abismo (1)
- acción (1)
- aceleración (1)
- afrenta (1)
- agente del orden (1)
- agresión (1)
- agresividad (1)
- ahogo (1)
- alegría (1)
- alto (1)
- amante (1)
- amo (1)
- angustia (2)
- arquetipo (1)
- arte (1)
- asfalto (1)
- ataque (1)
- autobús (1)
- avatar (1)
- bajo (1)
- baldosa (1)
- bandidaje (1)
- bien (1)
- blog (1)
- boda (1)
- cabeza (3)
- cabina (1)
- cachorros (1)
- cajero automático (1)
- campo de concentraciòn (1)
- canción (1)
- canibalismo (1)
- canto (1)
- carótida (1)
- carretera (1)
- carro de supermercado (1)
- cartón (1)
- cerrojo (1)
- chirrido (1)
- cine (1)
- ciudad (1)
- coartada (1)
- cobro (1)
- cochecito de bebés (1)
- compañía (1)
- conocimiento (1)
- consuelo (1)
- contacto (1)
- corazón (1)
- cristal (1)
- cuerpos (2)
- cultura (1)
- curva (1)
- delincuente (1)
- dependencia (1)
- desarreglo (1)
- desconocido (1)
- descrédito (1)
- deseante (1)
- deseo (2)
- desesperación (1)
- desesperar (1)
- desmayo (1)
- despersonalización (1)
- desprecio (1)
- desrealización (1)
- destrucción (1)
- desvío (1)
- detalles (1)
- deuda (1)
- diferencia (1)
- Dios (2)
- distinción (1)
- distribución (1)
- dolor (2)
- dormir (1)
- enfermedad (1)
- enlentecimiento (1)
- envilecimiento (1)
- error (1)
- escuela (1)
- espectador (1)
- esperanza (3)
- espíritu vengativo (1)
- estación (1)
- estado de alerta (1)
- estelar (1)
- estupefaccion (1)
- eterno femenino (1)
- existencia (1)
- falsa identidad (1)
- FBI (1)
- felicidad (2)
- female body inspector (1)
- ficción (1)
- fin (1)
- fotografías (1)
- frustración (1)
- gravedad (1)
- hábito (1)
- hamburguesa (1)
- hecho social (1)
- hilo musical (1)
- historia (1)
- horario (1)
- humanismo (1)
- identidad (1)
- igualdad (1)
- importancia (1)
- indecisión (1)
- indeterminación (1)
- indiferencia (1)
- inhibición (1)
- interés (1)
- intimidad (1)
- invisible (1)
- labios (1)
- ladrón (1)
- látigo (1)
- lengua de espinas (1)
- libertad (1)
- llave (1)
- llorar (1)
- lucha (1)
- mal (1)
- médium (1)
- memoria (1)
- mendiga (2)
- menospreciar (1)
- mezquindad (1)
- miedo (1)
- Mikaela (1)
- minimizar (1)
- mirada (1)
- mirar (1)
- miserable (1)
- moneda de cambio (1)
- morir (1)
- mueca (1)
- mujer (1)
- mundo (3)
- música (1)
- nada (1)
- neutralizador ético (1)
- nihilismo (1)
- no personalidad (1)
- objeto (1)
- odio (3)
- ordenanzas (1)
- otro (1)
- pago (1)
- pedir (1)
- película (1)
- peligro (1)
- pensamiento (1)
- peor (1)
- perra (1)
- perro (1)
- personaje (1)
- personalidad (1)
- predicción (1)
- premio (2)
- prescripción (1)
- preso (1)
- propietario (1)
- proscripción (1)
- proscrito (1)
- proximidad (1)
- proyecto (1)
- puesta en cuestión (1)
- pulmones (1)
- quizá (1)
- reacción (1)
- reconocer (1)
- reconocimiento (3)
- recta (1)
- recuerdo (1)
- regla de tres (1)
- reglamentos (1)
- remordimiento (1)
- repiración (1)
- resentimiento (4)
- respirar (1)
- revelación (1)
- rictus (1)
- risa (1)
- robo (1)
- ruido (1)
- safe (1)
- salud (1)
- sedante (1)
- seguro (1)
- sensor (1)
- sensorio (1)
- sentido (1)
- separación (1)
- serie (1)
- simpatía (1)
- singular (1)
- soberbia (1)
- sonido (1)
- sueño (2)
- sujeto (3)
- temporalidad inducida (1)
- término medio (1)
- tiempo (2)
- tipo (1)
- trance (1)
- transeunte (1)
- tristeza (1)
- tumba (1)
- único (1)
- unión (1)
- venganza (1)
- viaje (1)
- víctima (1)
- victoria (1)
- vida de eclipse (1)
- viento (1)
- vínculo (1)
- visión (1)
- voz (1)
- yo (3)
- zona gris (1)